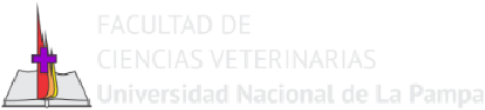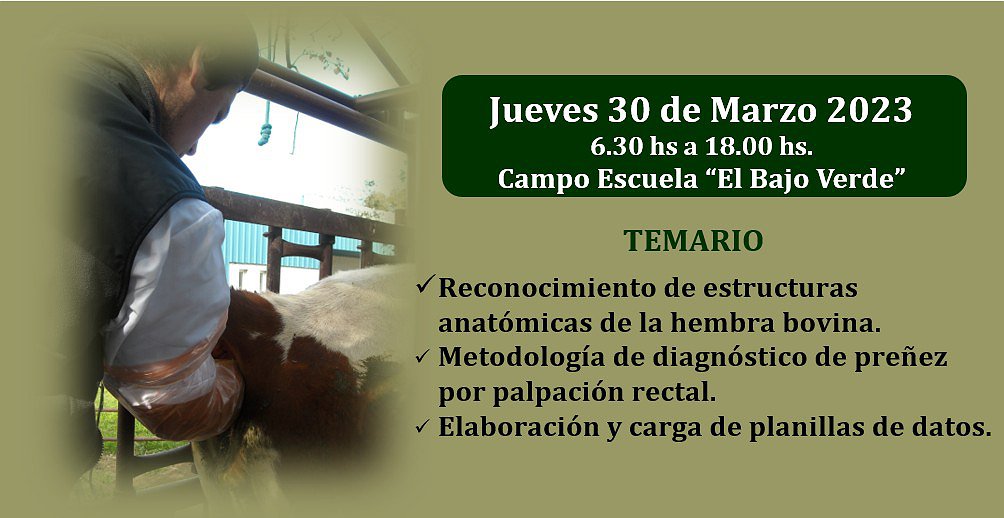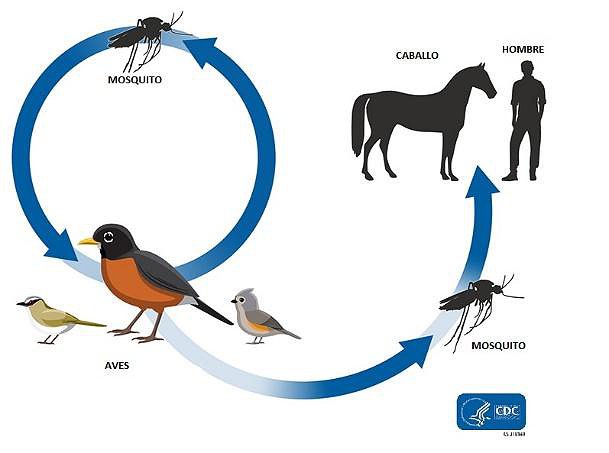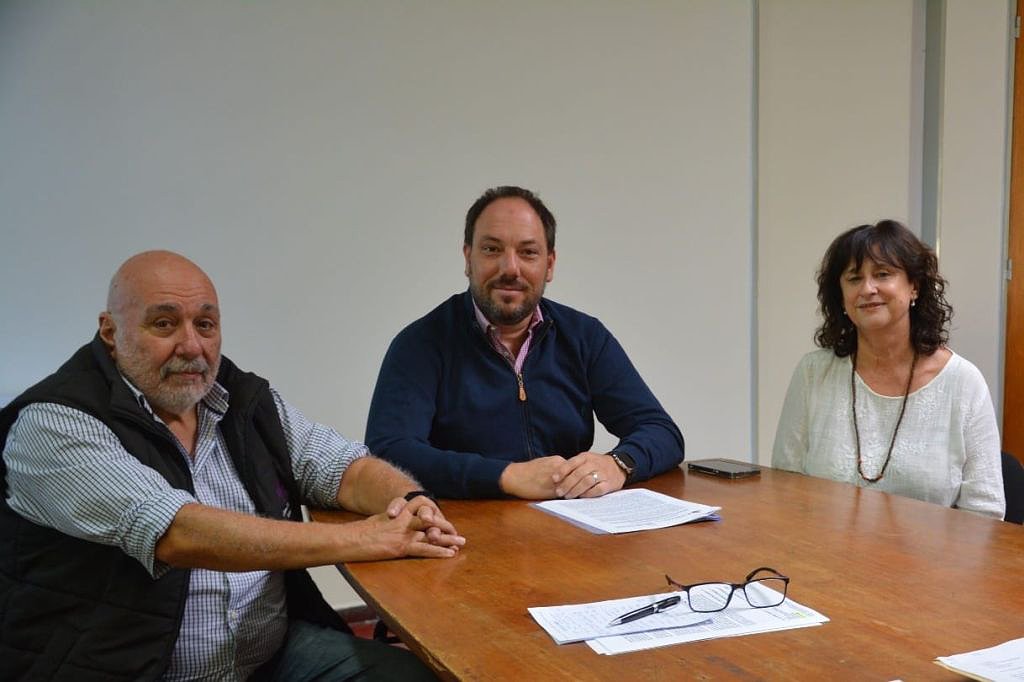DIRECTORA: Mg. Claudia Andrea TORTONE, Profesora Adjunta de las cátedras Física Biológica y Bacteriología y Micología.
COLABORADORAS: Dra. Maria Guillermina BILBAO, Profesora Adjunta de la cátedra Física Biológica y la Dra. Ana Inés PORTU, Profesora Adjunta de la cátedra Bacteriología y Micología.
DISERTANTE: Dr. Esp. Ricardo Andrés PASAMAN ZNACOVSKI.
FUNDAMENTACIÓN: El papel de las Ciencias Veterinarias en su rol social es indiscutible. El hecho de que el desarrollo de su práctica sea una interacción permanente entre un paciente animal, su dueño y el médico veterinario la convierte en ideal para el abordaje desde esta nueva mirada conceptual. Allanar el camino a estas experiencias nos permite acceder a herramientas que posteriormente podremos utilizar, según nuestra consideración, pero que son imprescindibles tener en el bagaje de conocimientos actuales.
La búsqueda de conocimiento es, desde antaño, el centro de múltiples y variadas investigaciones en todos los niveles, la variedad de la búsqueda es incalculable, intentaremos hacer un breve abordaje a los conceptos más básicos de la Educación Emocional y la Neurociencia. Howard Gardner psicólogo de la Escuela de educación de Harvard, en 1983 desarrolla el concepto de Inteligencias múltiples, aunque lo destacable en este autor entre tantos conceptos, es que sostiene que la inteligencia natural no es un sustrato idéntico en todos los individuos, sino una base biopsicológica singular, formada por combinación de potencialidades múltiples que no siempre se despliegan con la educación estandarizada, que no distingue los matices diferenciales de los individuos. La aparición del concepto de Inteligencia Emocional se remonta a los años 1990 cuando Peter Salovey y John Mayer publican el artículo titulado ‘ Emotional Intelligence’ en el que definen a la misma como “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual’’. Es necesario aclarar que este concepto fue y es puesto en análisis desde múltiples aspectos y esta situación ha permitido profundizar y mejorar el conocimiento. Analizando la evolución conceptual nos encontramos con el Profesor de la Univ. de Harvard Mc Clelland, quien efectuando una investigación acerca del éxito profesional decía ‘‘Lo importante es investigar sobre la competencia más que sobre la inteligencia’’. En línea de este concepto se desarrolló la idea de que el éxito alcanzado por una persona no se relacionaba con su coeficiente intelectual (el 20% del éxito se relaciona con esto) el 80% tenía relación con otra cosa, empezaba a tener forma la inteligencia emocional. Fue Goleman quien le dio el impulso que esta concepción necesitaba, cuando presenta su libro ¨Inteligencia emocional¨ (1995), que llega a ser un best seller revolucionando conceptualmente la psicología, la educación y finalmente el mundo profesional. Si bien el interés de Goleman radicaba en generar un cambio conceptual a nivel educativo sobre todo con la introducción de su libro ¨La práctica de la Inteligencia Emocional (1998), no fue la comunidad educativa quien se hizo eco de este material sino el mundo empresarial, en el que generó un cambio radical en el pensamiento a futuro de la generación de nuevos líderes. Allá por 2006 con un nuevo libro Goleman trata de buscar los orígenes de la Neurociencia rescatando conceptos como el de Neurona espejo (registrar el movimiento y sentimiento de otra persona nos predispone a imitar el movimiento y el sentimiento) o Neuroplasticidad (la importancia de las relaciones en la modelación del cerebro) destacando que en este nuevo mundo conceptual resaltan también autores como John Caccioppo y Gary Bernston. Finalmente, Goleman resalta la importancia preventiva y protectora de la educación emocional.
Ahora bien, el cerebro no es solo cognitivo o emocional sino las dos cosas y más que eso también. Autores como Josephs Le Doux, Paul Ekman o Antonio Damasio realizaron aportes tan importantes en la neurociencia como el descubrimiento del papel de la amígdala cerebral en el sistema límbico, la importancia de las emociones en el desarrollo de nuestras acciones diarias y el descubrimiento de las áreas cerebrales donde se producen emociones y sentimientos y como éstas afectan nuestro quehacer diario.
Si nos remitimos al Informe Delors (1996) de la UNESCO hecho en la Comisión Internacional sobre la Educación en el Siglo XXI, el mismo sostiene que la educación se basa en el desarrollo de 4 aprendizajes fundamentales en el estudiante, estos son : a- aprender a conocer (adquirir conocimientos de comprensión), b- aprender a hacer ( poder influir sobre el propio entorno), c- aprender a vivir juntos ( participar y cooperar en todas las actividades propias y con los demás),d - aprender a ser, construcción que utiliza los demás aprendizajes. La educación tendría que ser consecuente con la necesidad de la sociedad y por ende, con la demanda social. Una persona más feliz tiene una autoestima en un nivel más alto, mayor autocontrol conductual y emocional, presentan un estilo cognitivo positivo y mantienen adecuadas relaciones interpersonales, reconocen y expresan sus sentimientos de manera adecuada manteniendo valores como el respeto, la tolerancia y la honestidad.
Es innegable que a través de la educación médica veterinaria mejoramos las capacidades, cognitivas, relacionales, de expresión y comunicación, pero habría algunas premisas para destacar entre muchas, a saber: 1) el impacto emocional al que hoy están sometidos los profesionales de la medicina veterinaria que generan alteraciones emocionales que impactan en su quehacer diario (actividad laboral, educativa, formativa, personal); 2) valorar los cambios que la acción educativa producen en la química cerebral; 3) el papel relevante que la práctica de la medicina veterinaria genera en el empoderamiento personal pero de la misma forma el no generar una adaptación psico - emocional a las circunstancias cambiantes del recorrido desde el ser estudiante a ser médico veterinario puede traer más tardes consecuencias en la salud mental, entre tantas cosas por rescatar. Se entiende entonces que el desarrollo integral de la persona es el objetivo tanto de la educación en Ciencias Veterinarias como de la educación emocional y las neurociencias. Por último, es interesante rescatar la definición que realiza Rafael Bizquerra sobre la Educación emocional: proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Si observamos el metaanálisis de Sarrionandia y Mikolajczak (2019), con este confirma que hay una asociación significativa entre inteligencia emocional y diversos parámetros o marcadores biológicos de salud tales como la calidad del sueño, el nivel de glucosa en sangre, la variabilidad de la frecuencia cardíaca o el nivel de cortisol por activación del eje hipotalámico-hipofisiario-suprarrenal. Es por esto que se infiere que la utilización de la educación emocional redundaría en beneficios en la educación médica veterinaria.
Según Kabat-Zinn (2003) podemos definir el mindfulness como "el estado particular de conciencia que surge al poner la atención, de forma intencional y sin juzgar, en el momento presente, viviendo la experiencia momento a momento". Según Zenner et al. (2014) en el contexto educativo, el mindfulness o atención plena puede ser entendida como una base y una condición previa para la educación, ya que el mindfulness aporta numerosos beneficios que se traducen en una mejora de nuestra salud
Dentro del currículum de las Ciencias Veterinarias se evidencia un claro vacío en la formación humana del estudiante, tal vez dando por sentado que la integralidad de esta formación va inmersa en el dictado de cada materia y es territorio perteneciente a cada docente y es por esto que debemos pensar en la condición de la estructura psico-emocional, el mindfulness se relaciona directamente con los contenidos de cada materia porque trabaja en la mejoría de la atención, la concentración y la memoria, convirtiéndose en un contenido transversal que busca el desarrollo integral de la persona (Beltrán, 2011). Según Del Águila et al. (2009) la relación curricular entre el mindfulness y la ciencia veterinaria es cercana, ya que esta técnica puede conseguir grandes avances en el desarrollo del alumnado y a la vez mejorar la autoestima y la autopercepción del discente, los cuales son pilares importantes para lograr unos hábitos saludables (Gómez y De la cruz, 2013).
El “Mindfulness’’ se define como un enfoque basado en atención plena, a través de la aceptación y el compromiso, se organiza en cinco componentes: identificación de valores y compromiso, aceptación, integración, psico-educación y práctica.
En las últimas revisiones bibliográficas se evidenció un aumento considerable y marcado de agotamiento laboral, estrés y suicidio en el ámbito de los profesionales de las ciencias veterinarias asociado a jornadas laborales muy extensas, el aislamiento social y sentimientos de incompetencia frente a los errores de procedimientos médicos, que pueden conducir a estados ansiosos desencadenando alteraciones en la salud mental (Bartram y Baldwin, 2010; Fink-Miller y Nestler, 2018). Otra situación relacionada es la fatiga por compasión, que es una respuesta ante el sufrimiento de un individuo más que a la situación laboral, la cual repercute en el ámbito físico, emocional, social y espiritual del profesional. Los individuos que experimentan fatiga por compasión refieren una sensación de cansancio que provoca una disminución generalizada del deseo y la habilidad o energía para ayudar a otros individuos (Ohio Nurses Association, 2011).
Los motivos que pueden exponer a las personas a un mayor riesgo de experimentar estos problemas incluyen una alta empatía, baja capacidad de resiliencia, antecedentes de experiencias traumáticas, entre otros. Entre los síntomas organizacionales de la fatiga por compasión se encuentran: a) cambio en las relaciones interpersonales en el trabajo; b) incapacidad de los equipos para trabajar colaborativamente; c) comportamiento agresivo en el personal; d) incapacidad del personal para desarrollar las tareas de manera eficiente; e) efecto sobre la calidad del cuidado de los animales o el cuidado médico; f) aumento de errores, entre otros (Newsome et al., 2019).
Queda expuesto que la implicancia de estas prácticas todas, tanto de la educación emocional, como la neurociencia y el mindfulness nos permite modificar y mejorar la realidad desde la mirada pedagógica pero también desde la mirada del bienestar común, bienestar físico, salud mental y tener conocimiento de las mismas sin dejar de lado los anteriores saberes sino entrelazando ambos, nos acerca desde la base de la formación del estudiantado al cuerpo docente a lograr la integridad personal, moderar la conciencia emocional, favorecer el autocontrol conductual y emocional y adquirir herramientas que permitan el desarrollo del estudiante de ciencias veterinarias desde el inicio de su formación hasta su salida laboral.
OBJETIVOS:
– Conocer las características básicas de la Inteligencia Emocional, la Neurociencia y el Mindfulness.
– Aplicar cada una de estas temáticas en las Ciencias Veterinarias.
– Resaltar la importancia actual del conocimiento de estas temáticas para la vida diaria, además de la docencia.
– Destacar la importancia de estas temáticas en la actividad veterinaria actual, tanto en el desarrollo educativo como en el desarrollo laboral.
- Valorar la posibilidad de la implementación de alguna de estas temáticas en la cursada de los estudiantes de Ciencias Veterinarias a fin de que puedan conocer sobre las mismas y poder profundizar en el caso de que sea necesario.
– Conocer la actualidad emocional del Médico Veterinario como profesional, docente y evaluar herramientas para mejorarla.
DESTINATARIOS/AS: Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam.
FECHA Y HORARIO: Viernes 28 de junio, de 13 hs. a 18 hs.
CARGA HORARIA: 5 horas reloj. El taller tendrá una duración de 4 horas teóricas +1 hora práctica.
MODALIDAD: Presencial.
REQUISITO DE APROBACIÓN: A determinar instancia evaluativa.
CARACTERÍSTICA DE LA CERTIFICACIÓN: Se entregarán certificados por asistencia y por aprobación (este último en el caso de decidir efectuar esta instancia).
CUPO: La actividad se desarrollará con un mínimo de 5 personas y un máximo de 20.
ARANCEL: No posee.
NORMAS DE BIOSEGURIDAD: No posee por tratarse de una actividad de carácter áulico teórico práctica en la modalidad taller.
INFORMES:
Secretaría Académica y/o Secretaría de Investigación y Posgrado
Facultad de Ciencias Veterinarias UNLPam
Calle 116 esq. 5. Tel. 2302-421607/422617/421920 int. 6101/6102/6104
posgrado@vet.unlpam.edu.ar,sacademi@vet.unlpam.edu.ar, ctortone@vet,unlpam.edu.ar
INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/z6J7UxpFw6BGAnCfA